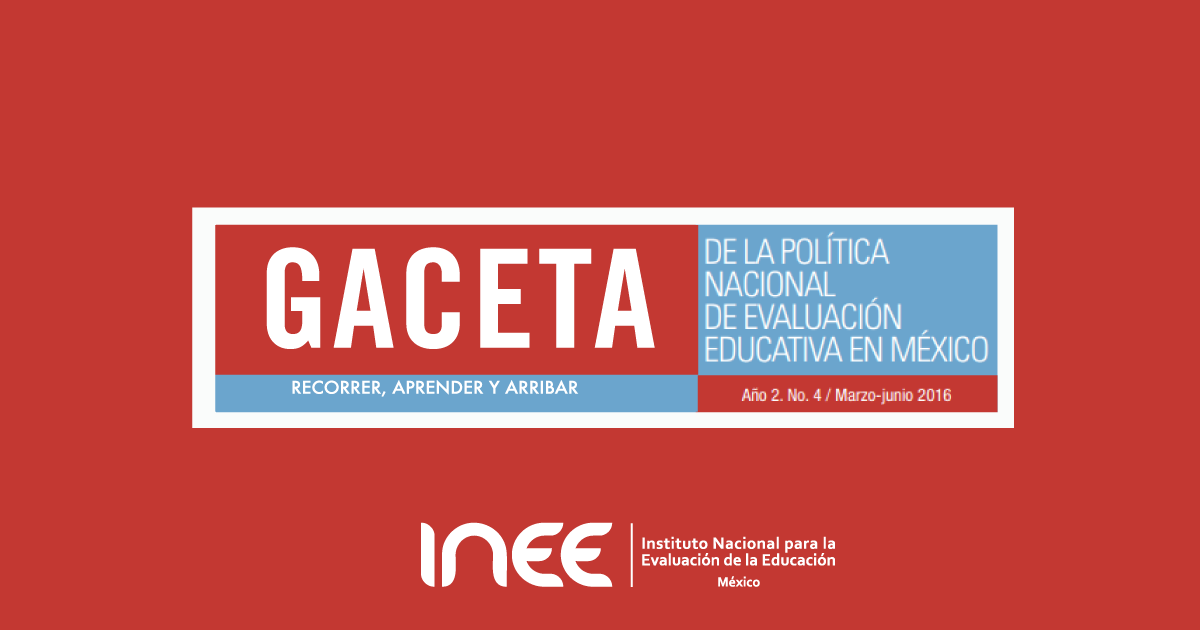A los cuatro años me encontré ante una disyuntiva que decidió mi vida. En el Colegio Alemán de la Ciudad de México fui sometido a una prueba que no recuerdo pero que provocó que yo quedara en el Grupo A, es decir, en el de los alemanes. Durante nueve años sólo llevé una materia en español: Lengua Nacional. En las clases de matemáticas había que resolver problemas de este tipo: «La abuela de Udo tiene en el sótano de su casa cinco frascos de manzanas que cultivó en su huerta. Con ellos piensa hacer «apfelstrudel». Si para cada pastel se requiere una manzana y media y en cada frasco hay quince, ¿cuántos puede hacer la abuela de Udo?». Además de las imposibles matemáticas, me desvelaban otros enigmas: en México las casas no tienen sótano y las abuelas no cultivan manzanas ni preparan «apfelstrudel». La escuela logró que el conocimiento me pareciera una insuperable forma de la dificultad. Como mi primer idioma leído y escrito fue el alemán, saber algo significaba saberlo en extranjero. Esta educación extravagante tuvo dos resultados: nada me gusta tanto como el español y detesto cualquier idea reductora de la identidad nacional.
El origen de mis padecimientos escolares se debió a una disposición del Colegio, acaso inducida por nuestra Secretaría de Educación Pública: evitar el racismo y la segregación en los salones.
Debuté en las aulas del saber en 1960, cuando la segunda guerra mundial todavía alimentaba las principales películas de acción. El Colegio Alemán había sido cerrado durante la contienda por su filiación nacionalsocialista, y se hablaba de un mítico sótano en el que se guardaban archivos del Tercer Reich. Como tantas escuelas bilingües, la nuestra siempre había tenido un grupo foráneo. Después de la guerra, el miedo al pangermanismo y el deseo de guardar las apariencias provocaron que en cada aula alemana hubiera dos o tres mexicanos capaces de garantizar la mezcla de culturas. Durante nueve años, mis malas calificaciones fueron toleradas por los maestros porque, a fin de cuentas, yo representaba a la sufrida raza vernácula que desconocía, no sólo el arte de transformar los sentimientos en apfelstrudel, sino las declinaciones del dativo y las frases con verbo al final. En ciertos días, los maestros me consultaban como si fuese un oráculo de las tradiciones populares: ¿tu abuela se frota mariguana en las piernas?, ¿es cierto que ustedes se ríen en los velorios?, ¿alguno de tus tíos saca su pistola en las fiestas y lanza tiros de alegría?, ¿por qué las sirvientas se van sin avisar, los policías piden limosna y los plomeros aciertan en el día, pero no en el mes en que fueron llamados a una casa inundada? La vida tumultuosa, incomprensible y mexicana que rodeaba al Colegio llegaba en estas preguntas a los delegados folklóricos de cada salón. Con el tiempo, los temas aumentaron de complejidad: a los once años me sentí en la obligación no sólo de explicar sino de defender los sacrificios humanos de los aztecas. Puesto que yo representaba la otredad, nada podía beneficiarme tanto como las rarezas. Mientras más picaran nuestros chiles, mejor sonarían mis informes. Los maestros gozaban con las truculencias de su país de adopción. Su demanda de exotismo me hizo describir una patria exagerada, donde mis primos desayunaban tequila con pólvora, mis tías se encajaban espinas de agave para castigar sus malos pensamientos y sangraban por la casa, como si posaran para Frida Kahlo, mi abuelo era fusilado en la revolución y por todo legado dejaba el ojo de vidrio con el que yo jugaba a las canicas.
«Ach so!», exclamaba el profesor al enterarse de que no había hecho la tarea porque pasé el día de muertos dedicado a comer una inmensa calavera de azúcar que llevaba mi nombre. Lo estrafalario siempre convencía. Los años en los que cumplí con las expectativas de la escuela me convirtieron en un autor del realismo mágico. Sin embargo, cuando empecé a escribir relatos no pensé que tuviera obligación de ser típicamente mexicano. De nueva cuenta, fue la mirada europea lo que me recordó la existencia de los patriotismos literarios. Los encuentros internacionales de escritores suelen ser una comedia de malentendidos culturales. En una ocasión participé en un congreso en Alemania y conocí a uno de los numerosos Helmuts que creen que América Latina es una oportunidad de ser gozosamente irresponsable. Lo primero que supimos de él fue que se había liberado de la condena europea de ser puntual. Nos hizo esperar una hora en el aeropuerto, a punto de desmayarnos por el jetlag. En los siguientes cuatro días, Helmut nos convidó a deshoras un tequila japonés que venía en una botella en forma de pirámide y nos forzó a cantar Cielito lindo al final de cada reunión. De sobra está decir que hicimos el ridículo.
A todas partes llegamos tarde, pero fuimos presentados por Helmut con un descaro desafiante, como si Europa nos debiera la invención del chocolate. Nuestro anfitrión estaba harto de los agravios sufridos por América Latina, esa selva insolada donde la cabeza sólo se soporta gracias a las aspirinas que vienen de Alemania. Cuando le dijimos que teníamos la vaga impresión de haber sido demasiado informales, nos vio con estudiado gesto guevarista y recordó que no teníamos por qué rendirle cuentas al racionalismo colonial. El público esperaba magia de nosotros. Con la mejor intención del mundo, Helmut convirtió nuestra estancia en un infierno en el que nos comportamos como los desmedidos personajes que yo inventaba en el Colegio Alemán.
El exotismo existe para satisfacer la mirada ajena. Uno de los resultados más graves y más sutiles del eurocentrismo es que, en busca de lo «auténtico», privilegia lo pintoresco. No estamos ante los personajes de Kipling o Conrad donde lo blanco o lo occidental supera a lo aborigen, sino ante algo más complejo. En aras del respeto a la diversidad, ciertos discursos postcoloniales europeos incurren en un curioso fundamentalismo del folklor. Las novelas, las películas, los grabados y las instalaciones del tercer mundo se convierten en meros vehículos de identidad nacional.
En esta perspectiva, los relatos de la otredad son significativos en tanto documentos: un argentino atrapado en un elevador o un boliviano deprimido en un Kentucky Fried Chicken sólo merecen tener historia si, de manera directa o simbólica, se relacionan con el rico arsenal de «lo latinoamericano », es decir, con las prenociones de diseño europeo.
La «retórica de la culpa», como la llama Edward Said, ha provocado un peculiar viraje del eurocentrismo donde el respeto a lo otro pasa por nuevas y más complejas distorsiones. Viernes no se somete a Robinson sino que le vende chaquira y le enseña a meditar como un chamán. El aborigen no es un ser inferior, sino distinto. Sin embargo, está obligado a ser distinto en forma unívoca, como custodio y garante de la alteridad. No se espera que Viernes haga sumas y restas más precisas que las de Robinson, sino que lo adoctrine con saberes trascendentes, desconocidos, seductoramente prelógicos. El mito de Viernes sufre así una inversión antropológica: su superioridad se funda en la rareza.
Atraídos por lo singular, numerosos espíritus bienpensantes desdeñan la ruta ilustrada de Alexander von Humboldt y se niegan a tocar con la razón un territorio que prefieren incomprensible. En nombre de la diversidad, América Latina es vista como un vivero del color local. En cambio, en Latinoamérica importa poco que un dibujante sueco refleje su condición escandinava en cada trazo. Desde un principio, estamos acostumbrados al arte que viaja y se mezcla; la geografía de nuestra imaginación supone por lo menos dos orillas: la cultura del origen y las muchas cosas venidas de lejos.
Durante tres años trabajé en Berlín oriental como agregado cultural de mi país y en una ocasión recibí el encargo de organizar una muestra de serigrafías de Sebastián, quien se ha servido de la herencia de Josef Albers y la escuela Bauhaus. El director de la galería contempló los cuadros constructivistas con enorme escepticismo: «me gustan, ¿pero qué tienen de mexicanos?», preguntó. En un arranque de desesperación, dije que los triángulos aludían al arco de las pirámides mayas; los rectángulos, a las grecas aztecas, y los colores, a las direcciones del cielo de la cosmogonía prehispánica. El curador cambió de opinión: Sebastián era un genio. Pero no sólo el eurocentrismo es responsable del folklor que sale de América Latina. Ante la demanda de un arte con legítimo pedigrí latino, ciertos artistas procuran ser propositivamente autóctonos. Gabriel García Márquez y Alejo Carpentier no concibieron estrategia alguna para encandilar a la crítica extranjera; sus obras son el resultado natural de sus apuestas literarias. Cien años de soledad y Los pasos perdidos representan momentos culminantes del idioma y poderosas reinvenciones de la realidad. Nada sería tan mezquino como regatearles méritos. Sin embargo, es innegable que a la sombra de estas ceibas de fábula han florecido «plumas tutti-fruti» —para usar la expresión de Cabrera Infante— que desean repetir una fórmula de éxito, iluminar por números el desorbitado paisaje americano. La situación se presta para una farsa de las autenticidades cruzadas. En mi novela Materia dispuesta una compañía de teatro mexicana es invitada a una gira europea. Antes de la partida, el promotor hace una recomendación: para tener éxito en ultramar, deben lucir más mexicanos. Los actores caen en un vértigo de la identidad: ¿cómo pueden disfrazarse de sí mismos? El director contrata a unos percusionistas caribeños, que nada tienen de mexicanos, pero que en Europa parecerán salvajemente oriundos, y los actores se someten a sesiones de bronceado para ser dignos representantes de la «raza de bronce». En un travestismo cultural, los actores de la novela integran una nueva tribu, de pieles infrarrojas, pigmentadas para no decepcionar a los extranjeros. Estamos ante la más absurda autenticidad artificial. Cada público tiene derecho a sus pasiones y nada sería tan arbitrario como proponer una tiranía del buen gusto. En un mundo que ha inventado formas de satisfacción que van de los cantos gregorianos a los calzones comestibles, no resulta particularmente escabroso que los lectores europeos pidan de América Latina generales que vivan 168 años, jaguares con ojos de jade o ninfas que levitan en los manglares.
Lo grave es que la visión de conjunto de América Latina se someta a estas prenociones: el realismo mágico como explicación de un mundo que no conoce otra lógica.
El imperio del tiempo
El contacto con América Latina no significa una amenaza directa para la ciudadela europea. Los peligros migratorios están en otras partes: los rusos que en el invierno de su descontento pueden esquiar de Moscú a Berlín, los árabes en busca de refugio y empleo, los chinos prósperos deseosos de conocer París y reservar medio millón de habitaciones.
América Latina queda más lejos y llega en los cambiantes y coloridos envases de sus granos de café y sus discos de salsa. Esta lejanía hace que en el campo cultural satisfaga una curiosa necesidad del imaginario europeo: la utopía del atraso. Nada más sugerente en un mundo globalizado que una reservación donde se preservan costumbres remotas.
Si los norteamericanos viajan a hoteles que les permiten sentir que Ghichén Itzá es como Houston, pero con pirámides, los europeos suelen ser sibaritas de la autenticidad.
Curiosamente, este apetito por lo original puede llevar a un hedonismo arqueológico, donde la miseria y la injusticia se convierten en formas del pintoresquismo. La selva común de las iguanas es vista como el fascinante hábitat de los dinosaurios, un Parque Jurásico que permite excursionar al pasado.
Tanto en las guías de viaje que recomiendan no beber el agua de nuestras tuberías como en las superproducciones de Hollywood donde «el mexicano» es alguien de bigote ejemplar que se ríe mucho cuando mata a su mejor amigo, México semeja un parque de atracciones fuera del tiempo, un hirviente melting pot, ya olvidado por las naciones que sólo conocen las etnias y las razas por los anuncios de Benetton.
Uno de los negocios más seguros del momento sería la construcción de una Disneylandia del rezago latino donde los visitantes conocieran dictadores, guerrilleros, narcotraficantes, militantes del único partido que duró setenta y un años en el poder, mujeres que se infartan al hacer el amor y resucitan con el aroma del sándalo, toreros que comen vidrio, niños que duermen en alcantarillas, adivinas que entran en trance para descubrir las cuentas suizas del presidente.
Estamos ante un colonialismo de nuevo cuño, que no depende del dominio del espacio sino del tiempo. En el parque de atracciones latinoamericano, el pasado no es un componente histórico sino una determinación del presente. Anclados, fijos en su identidad, nuestros países surten de antiguallas a un continente que se reserva para sí los usos de la modernidad y del futuro. Conviene insistir en que la exigencia de una cultura que despida la turbadora fragancia de la guayaba no se basa en el egoísmo europeo sino en una peculiar distorsión de los «otros», en la necesidad de incluir una barbarie controlada en su imaginario. En El salvaje en el espejo, Roger Bartra estudia la función que en la Europa medieval desempeñó el mito del salvaje, el homúnculo cubierto de pelos y dominado por bajos instintos que animaba las novelas de caballería, el repertorio de los trovadores, los gobelinos donde aparecían princesas amenazadas, y que, por riguroso contraste, refrendaba la superioridad del hombre civilizado.
De acuerdo con Bartra, el descubrimiento de América tuvo un efecto disolvente en esta tradición. Ante los «salvajes reales», no se requería de una figura de leyenda que amarrara doncellas de los árboles. El europeo podía medirse contra los incas o los aztecas. Con todos los matices del caso, es en esta línea donde se inscribe la sobrevaloración cultural del atraso latinoamericano.
Durante nueve años salí de aprietos en el Colegio Alemán haciendo que las iguanas vulgares parecieran dinosaurios de feria. Mi infancia fue un país exótico por partida doble. Estaba preocupado por el apfelstrudel que sólo comía en la imaginación y por el folklor que debía garantizar en clase. No fue una enseñanza modelo, pero me dejó la certeza de que la única patria verdadera se asume sin posar para la mirada ajena.
* Este texto se publica con autorización del autor. La Gaceta agradece a Editorial era su apoyo para la reproducción del mismo.