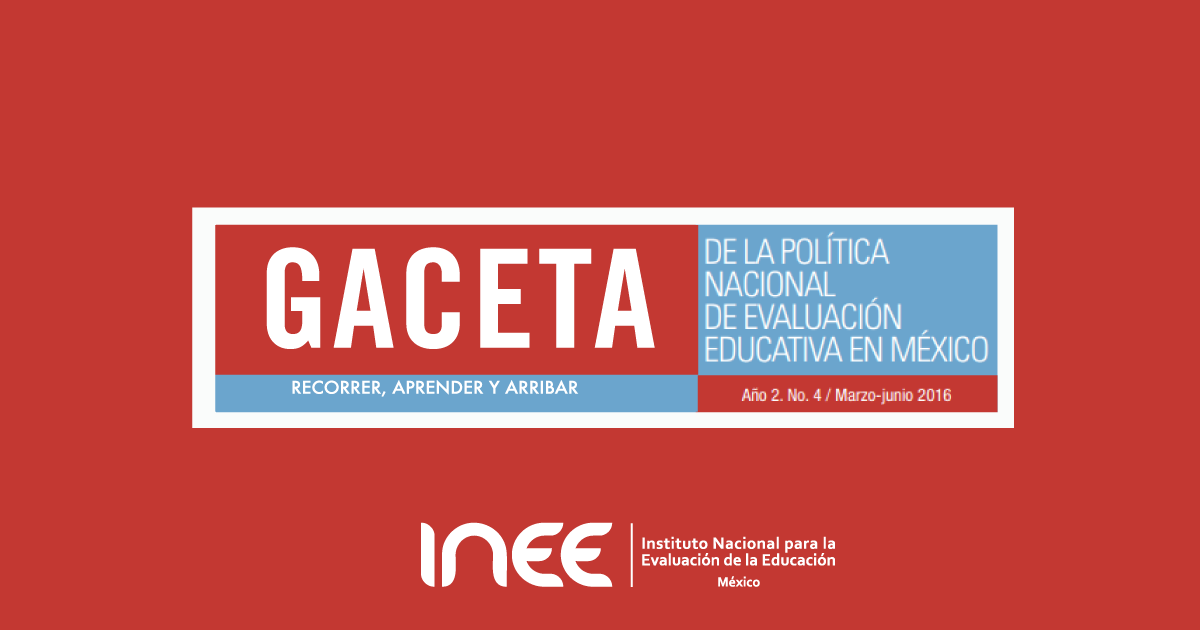La gama de roles entre quienes desarrollan e impulsan la evaluación de la educación en México y en cualquier país del mundo es amplia. No sólo la formación de capacidades necesarias para evaluar debe hacerse presente en el ejercicio profesional diario. Antes, desde la Teoría de la Ejemplaridad de Javier Gomá, “hay que llegar a la aceptación moral de nuestra contingencia y de sus limitaciones, que solo experimenta a fondo quien progresa del estadio estético al ético”.[i]
Javier Gomá Lanzón (Bilbao, 1965), ensayista y filósofo español considerado el Ortega y Gasset de la actualidad, y director de la Fundación Juan March, conversa sobre qué mirada debemos tener frente a la escuela y la educación.
¿Cómo autoevaluarnos? ¿Cómo pensar la educación frente a un proyecto de país? ¿Qué tendríamos que fortalecer? Gomá, quien “propone un concepto de autoridad, no con base en la coacción, sino en la persuasión, que sólo puede estar basada en un cierto tipo de ejemplaridad, pues todo hombre (y toda mujer) son un ejemplo para quienes les rodean”,[ii] dice que debemos entender que se trata, sobre todo, de una actitud moral.
Desde tu Teoría de la Ejemplaridad, ¿cómo tendríamos que pensar en nuestra propia formación como parte de los equipos que evalúan, forman y diseñan políticas?
Durante milenios, la sociedad ha sido una sociedad jerárquica, basada en el principio de la autoridad. Por ejemplo, hace cincuenta o cien años, en España se podía decir a un hijo: “Esto lo haces porque lo digo yo o lo haces porque soy tu padre”. Y en esa frase había, de modo latente, mucha fuerza acumulada, porque estaba el respaldo de la religión —uno de los mandamientos de la ley de Dios es “honrarás a tu padre y a tu madre”—, por tanto, la conciencia era cómplice de ese mandato. Pero también estaba el Derecho, puesto que se autorizaba al padre a administrar castigos, incluso violentos, y estaba la costumbre social: establecía el predominio de los adultos sobre los jóvenes.
Por tanto, conspiraban la tradición, la costumbre, la religión, la sociedad, el Derecho, la economía, porque el padre, el pater familias, tenía pleno control sobre la hacienda. Hoy, como ejemplo expresivo de cambio de la situación, por lo menos en Occidente europeo, se ha producido una transformación como consecuencia del progreso del principio de igualdad, “nadie es más que nadie”. Cualquier jerarquía es sospechosa, cualquier uso de la coacción debe estar basado en un principio superior y, quizá por eso, la ejemplaridad se hace particularmente urgente. Ser padre ya no es un hecho biológico al que estarían anudadas muchas potestades y prerrogativas, sino que la paternidad y en general cualquier autoridad —padre, profesor o posición política— debe tener una legitimidad “de ejercicio”, de modo que ya no es sólo un hecho biológico sino, sobre todo, uno moral. Y obtendrá la obediencia del hijo si el uso de su potestad paterna es un uso ejemplar que genera consenso, que persuade más que coacciona.
Esto se extiende fácilmente a la autoridad educativa o a la autoridad política. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la cultura dominante en los últimos tres siglos ha sido la de la liberación. A partir del siglo XVIII, el gran lema del sujeto moderno ha sido ser libre, sincero, auténtico, la sinceridad por encima de la virtud, aquello que ayuda a aguantar la esfera de la libertad frente a las opresiones tradicionales: la filosofía, sobre todo la filosofía de la sospecha.
En el ámbito de la moral, la transgresión nos ayuda a cuestionar las verdades y las costumbres recibidas. En el ámbito de la estética, la experimentación de la vanguardia nos ayuda a relativizar la tradición artística. Todo ha conspirado para que la esfera de la libertad individual se vaya ampliando de manera casi infinita y, en consecuencia, se haya puesto en cuestión, criticado, deslegitimado, cualquier límite que restrinja nuestra libertad individual.
Cualquier limitación a este principio supremo se considera alienación, enajenación, empobrecimiento, sujeción, dominación. Esto hace que la educación sea muy difícil.
Y es que en una ciudad o en un aula con millones de personas liberadas que consideran que cualquier regla que limite la libertad es autoritaria, coactiva, alienante, enajenante, opresiva, es muy difícil transmitir una educación, uno de cuyos principios es civilizarse. Y civilizarse es siempre la asunción positiva de determinados límites a la libertad: la aceptación de reglas que hacen posible la convivencia.
¿Cómo puede un gobierno, pensar en un proyecto de país a partir de la educación desde la ejemplaridad? ¿Cómo tendría entonces que diseñarse una política educativa?
En cuanto se abordan los temas capitales de un país o de una época cultural, se pueden adoptar diferentes perspectivas. Una es la del gobernante en el plazo de una legislatura; otra es la perspectiva a largo plazo, que es la que podría ofrecer la meditación filosófica.
Antes se hablaba de los límites de la libertad y de cómo una de las tareas morales pendientes es la apropiación positiva de determinados límites que no nos empobrecen, sino que nos enriquecen; que no representan una restricción de nuestra libertad, sino que, al contrario, nos constituyen como individuos. Uno de los ejemplos es el lenguaje, pues es una construcción social.
Desde el punto de vista del principio de la liberación, toda construcción social es alienante. Sin embargo, en el lenguaje vemos el ejemplo de unas reglas sociales que, cuando uno las aprende y las sigue, no solamente no te empobrecen, sino que te permiten pasar de un primer estadio casi animal, sin logos, sin lengua, sin pensamiento y sin discurso, al enriquecimiento del lenguaje, precisamente a través de esa construcción social que es la gramática.
Cuando hablo, utilizo palabras que yo no he inventado, sino que tomo prestadas de ese caudal que es el lenguaje común, el español. Ojalá hubiera fundadores de palabras y de significados —en particular, la filosofía, que es un estado de mayor conciencia del lenguaje— que contribuyeran a que las generaciones futuras tomaran en préstamo las palabras o los significados que hoy cultivamos, y que ese lenguaje ayudara a la convivencia, a tener una vida significativa.
Con esto quiero decir que hay problemas a los que uno siempre llega demasiado tarde, porque son a largo plazo.
¿Cómo se soluciona el problema de las aulas? Pues seguro que hay una salida: hay medidas legislativas, organizativas, que tienen que ver con el profesorado o con el contenido de asignaturas, pero hay medidas que son a larguísimo plazo, que tienen que ver con las mentalidades.
¿Cómo moldeamos la conciencia de los chicos jóvenes? Pues no tengo una respuesta para el próximo lunes. Quizá sí para dentro de 25 o 50 años. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar por una solución a largo plazo.
A mi juicio, la finalidad de la educación es doble. La escuela y la universidad deberían contribuir, primero, a formar profesionales competentes, capaces de, por una parte, ganarse la vida de una manera decente y honesta, y por otra, contribuir al enriquecimiento de la sociedad. Pero, como decía Kant, hay que distinguir entre dignidad y precio. Tenemos que ser capaces de crear profesionales que desarrollen una prestación a la que le asignamos un precio y que con eso puedan ganarse la vida. Pero hay una segunda finalidad, que es la formación de ciudadanos conscientes de su dignidad. Y ésta es resistente a todo, incluido el precio. A mí me gusta decir que la dignidad es aquello que estorba, aquello que resiste incluso al interés general y al bien común. Es una doble misión que debe combinarse, de tal manera que este joven domine un arte o un oficio para que elabore una obra o brinde una prestación adecuadamente, pero al mismo tiempo obtenga conocimientos que le hagan consciente de algo que se resiste a toda utilidad: la conciencia de nuestra propia dignidad como individuos, como ciudadanos. Si yo tuviera que decidir cuáles son las dos grandes enseñanzas que un estudiante debe extraer de su paso por las aulas, sería, primero, no sólo el conocimiento sino también el amor al conocimiento. En el momento que prenda la llama del amor en el corazón del alumno, este movido por esa fascinación, irá mucho más lejos de lo que cualquier profesor le pueda enseñar. La segunda lección son las reglas de convivencia. No reglas coactivas que empobrecen y que solamente por una disciplina incomprensible debe el niño aceptar, sino aquéllas que nos constituyen como individuos y que cualquier persona civilizada debe aceptar y apropiarse positivamente como un elemento que constituye su individualidad.
Los niños deben aprender en el aula que hay determinados límites a su libertad, a su espontaneidad, a su sinceridad, a su arbitrariedad, a su tendencia instintiva; y que esos límites no son empobrecedores ni restrictivos, sino que le extienden, le enriquecen y le elevan; eso es un gran tributo a la civilización. Y claro, que ellos mismos trasmitan con su ejemplo, pues es lo que hace que un profesor no sea solamente un profesor, sino un maestro.
Entonces, ¿qué hacer como sociedad y como gobierno?
Tengo que reiterar que algunos de los problemas de esta sociedad no se pueden solucionar ni con la coacción de la ley —porque ¿cómo la ley va a obligar a alguien a ser decente? —, ni a través de la reforma de las instituciones a corto plazo, ni con un mejor sistema organizativo de la administración educativa, aunque todo esto es muy importante y, por supuesto, contribuye.
Pero hay un residuo que es difícil de solucionar: todos somos herederos de una tradición y nos formamos en un universo de conceptos, ideas, sentimientos y costumbres que heredamos de manera completa. Cuando heredamos eso como evidencias de modo de vida, casi sin tomar conciencia de ello, por mucho que uno adopte leyes o medidas administrativas, educativas y organizativas, queda un residuo ideológico.
Otro ejemplo similar al del lenguaje, que menciono en mi libro Aquiles en el Gineceo, sería presentar la normalidad de ese vivir y envejecer, de ese común de los mortales, de ese cualquier individuo del montón que somos tú y yo, comprendidos en el anonimato de las sociedades de masa.
Podemos presentar ese normal e irrelevante vivir y envejecer bajo una luz sublime. Y es que no hay aventura mayor ni más elevada, no hay literatura que haya planteado un tema superior al hecho de que somos mortales; ese estar dotados de una dignidad de origen infinito, y estar, sin embargo, abocados a la indignidad de un destino final que es la tumba, cualesquiera que sean luego las creencias religiosas o esperanzas que uno pueda tener.
Pero lo cierto es que existe hoy un dramatismo —y no es superior el de Alejandro Magno al de ese chico que pretende superar su adolescencia más o menos en una situación económica o social precaria—. Convencerlos de que su vida, en lo verdaderamente fundamental, es la aceptación de su mortalidad, es el paso del estadio estético al estadio ético, es el paso del Gineceo de Troya, del Gineceo de Esciros, al campo de batalla en Troya.
Ese paso que todos los hombres y todas las mujeres del mundo dan, ése que nos iguala, además, al gran héroe homérico, al mejor de todos los hombres; hacerles comprender que su vida participa de esa grandeza casi épica, incluso en el anonimato de las sociedades de masa. Recuperar conceptos como “lo sublime” o el ideal, presentar, bajo una vastísima perspectiva, el destino de cualquiera de nosotros y esa gran empresa existencial y vivencial que es la aceptación de la propia mortalidad, el aprender a ser mortal. Eso podría contribuir a que uno busque la grandiosidad, necesariamente fuera de la vida que le ha tocado vivir.
A partir de esa idea, ¿desde dónde concebir nuestras propias habilidades y competencias? ¿Qué tipo de sociedad vemos y qué tipo de sociedad deberíamos formar?
Esa pregunta podría tener diferentes recintos de respuesta. Antes del siglo xviii, vivíamos en una sociedad que podríamos llamar colectivista, donde el individuo formaba parte de algo que le trascendía. A partir del siglo XVIII, el individuo tomó conciencia de su dignidad infinita, y a partir de entonces reclamó su derecho a ampliar la esfera de su libertad individual. De tal manera que la materia, el tema moral hoy pendiente, la sociedad que yo querría, ya no es tanto (en mis términos) la liberación, sino la emancipación, entendiendo por esto ya no el hecho de ser libre, sino un uso inteligente, social, responsable y emancipado de esa esfera de la libertad ya ampliada.
Es un uso que no tiene que ver con el hecho de vivir ya en sociedad —porque la inmensa mayoría de la población mora en núcleos urbanos—. No es vivir en sociedad, sino socializados, con un corazón urbanizado; no solamente vivir en urbes, sino vivir con una sentimentalidad urbanizada, que a veces he designado con el concepto de elegancia. “Elegancia” viene de elegir. Y la tarea moral pendiente es ser elegantes, en el sentido de aprender a hacer elecciones civilizadas, que nos dignifiquen en esa esfera de la libertad ya ampliada. No solamente se trata de ser libres, sino de tener instrucciones de uso para esa libertad, porque ésta es la condición de la moralidad, pero no es la moralidad misma. Sin la libertad, uno no puede ser un agente moral completo.
Pero lo que nos hace agentes morales no es esa libertad, sino el uso que se haga de ella. Y la tarea moral pendiente hoy, es hacer determinado uso de esa esfera de la libertad ampliada, partiendo del buen gusto, que es esa educación del corazón que hace que uno elija de manera espontánea lo bueno, no por miedo al castigo ni por un principio de virtud, sino por una inclinación natural del corazón hacia lo bueno, incluso cuando nadie te ve, por respeto a uno mismo, por dignidad.
Este segundo momento, que ya no sería ampliar la libertad, sino hacer un uso emancipado de ella, es justamente donde inserto el concepto de ejemplaridad. Por tanto, ¿a qué sociedad aspiro? A una en que las personas se convenzan de que lo importante ya no sólo es ser libres, sino hacer un uso ejemplar del espacio de la libertad ampliada.
En este marco, ¿qué dirías a los funcionarios, a los jóvenes, a los maestros?
Les insistiría en el concepto de enamoramiento. No tanto en el rendimiento profesional, no tanto en esas cortas miras de lo que va a ser uno dentro de dos, tres, cuatro años. Hace 50 años, en España por lo menos, la esperanza de vida eran alrededor de 65 o 70 años, y la jubilación era a los 75; por tanto, uno moría trabajando. Hoy ocurre lo contrario: te jubilas a los 65 y te mueres a los 80. La vida es muy larga. Lo que tenemos que conseguir es ese tipo de enamoramiento o entusiasmo que haga la vida digna de ser vivida. No se trata sólo de lo que nos proporciona la ciencia, añadir más años a la vida, sino añadir más vida a los años. Esto tiene que ver con desarrollar esa sabiduría que proporciona conciencia, dignidad, entusiasmo, profundidad, significado a la vida y, por tanto, la hace más digna de ser vivida. Les invitaría a que pensaran en su propia vida, con esa infinita ambición de verlo como la mayor aventura que nunca ha existido: ni la literatura ni la filosofía ni el arte ni ninguna otra disciplina han podido cantar nada superior a la aventura de aprender a ser mortal y a vivir con dignidad, profundidad y gozo. Y ojalá incuso con alegría.
Me gusta distinguir también entre inteligencia y sabiduría. La primera es aquella habilidad que te proporciona los medios para obtener un fin, mientras que la segunda es una buena elección de los fines. Ojalá que la escuela y los profesores ayuden a esos chicos a ser inteligentes, pero, sobre todo, que les ayuden a ser sabios y a elegir aquellos fines en la vida que les brinden la oportunidad de vivirla con entusiasmo, con intensidad, con conciencia y con una alegría inteligente.
Entrevista: Laura Athié
Para leer acerca de Javier Gomá: Tetralogía de la ejemplaridad: Imitación y experiencia (2003), Aquiles en el gineceo (2007), Ejemplaridad pública (2009), Necesario pero imposible (2013)
[i] «En la cultura moderna no tenemos un lugar para pensar y sentir lo sublime»”. Entrevista con Juan Claudio Ramón. Jot Down. Contemporary culture mag. Marzo 2014
[ii] Javier Gomá, Teoría de la ejemplaridad. Tiempo de hoy, edición impresa del sábado, 16 de octubre de 2010.